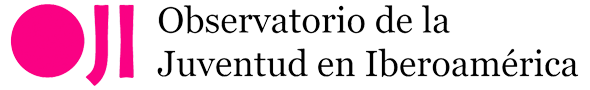Subjetividades juveniles y crisis democrática en América Latina: Desafíos para la educación
Comprender las percepciones y predisposiciones que las juventudes tienen hacia la democracia es una tarea fundamental para quienes aspiran a construir sociedades más cohesionadas, justas y sostenibles. Las representaciones que los y las jóvenes desarrollan sobre lo político, su nivel de confianza en las instituciones, así como las formas que adoptan para ejercer ciudadanía, no solo reflejan el estado de salud de nuestras democracias, sino que también anticipan sus posibles trayectorias futuras. En contextos regionales atravesados por la desigualdad, la polarización y el descrédito institucional, escuchar las voces juveniles es una condición necesaria para el fortalecimiento democrático.
En esta dirección, el estudio Juventudes: asignatura pendiente[1], publicado en marzo del 2025 y liderado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), constituye un aporte significativo. A partir de una encuesta digital aplicada a más de 21 800 jóvenes de entre 15 y 35 años en 14 países de América Latina y el Caribe, el estudio indaga cómo experimentan la democracia, qué valoraciones construyen sobre ella, cómo participan políticamente y qué causas movilizan su accionar.
Los hallazgos muestran a una generación tensionada entre derechos conquistados y precariedades persistentes. Aunque las juventudes han accedido a mayores niveles de escolarización y conectividad, enfrentan condiciones laborales inestables y escasas perspectivas de movilidad social, lo que en muchos casos alimenta la opción de migrar. No obstante, lejos de una supuesta apatía, participan activamente en causas colectivas y en formas no convencionales de acción política, con una clara distancia respecto de las instituciones formales. Esta politización crítica y creativa plantea desafíos de fondo para los sistemas democráticos, en especial para las políticas educativas orientadas a la formación ciudadana.
Democracia en tensión: una mirada a la subjetividad juvenil en los países donde la Fundación SM tiene presencia
En el marco de los países de América Latina donde tiene presencia la Fundación SM, el estudio antes citado revela un patrón común: las juventudes valoran la democracia como sistema de gobierno, pero manifiestan una profunda insatisfacción con su funcionamiento real. Esta paradoja recorre Brasil, México, Chile y República Dominicana, aunque con matices que expresan tanto condiciones estructurales como trayectorias políticas nacionales.
En los cuatro países, entre el 60 y el 70 % de las juventudes encuestadas declaran que la democracia es el mejor sistema de gobierno, lo que demuestra una adhesión normativa significativa. Sin embargo, esta valoración coexiste con un bajo nivel de satisfacción con el desempeño democrático, que en todos los casos se sitúa por debajo del 30 %. La frustración no apunta al ideal democrático, sino a su distancia con la experiencia cotidiana: corrupción, ineficacia estatal, desigualdad persistente y exclusión social marcan el vínculo de las juventudes con el sistema político.
Un rasgo preocupante y transversal es el auge de una disposición autoritaria, medida por el acuerdo con la frase: “Un líder fuerte resuelve mejor los problemas que los partidos e instituciones”. En Chile y México, esta afirmación alcanza más del 70 % de acuerdo; en Brasil y República Dominicana supera el 60 %. Esta inclinación, si bien preocupante, no debe leerse como simple anhelo autoritario, sino como expresión de desconfianza estructural hacia los canales de representación y la gestión pública. Los jóvenes no rechazan la democracia, pero sí dudan de sus mediaciones.
Este descrédito institucional se expresa de forma sistemática en la relación con los partidos políticos. En los cuatro países, menos del 15 % de las juventudes declaran afiliación partidista, y en todos hay una desconfianza mayoritaria hacia ellos, que se perciben como corruptos, lejanos o clientelares. Incluso en países donde la participación electoral juvenil ha sido alta, como Chile o República Dominicana, los partidos no logran canalizar el entusiasmo político de las juventudes.
Frente a esta crisis de representación, las formas alternativas de participación adquieren centralidad. En los cuatro países analizados, las juventudes muestran una disposición significativa a participar en organizaciones sociales, protestas y activismo digital. Chile y República Dominicana destacan por una alta incidencia de participación en protestas y manifestaciones, mientras que en México y Brasil hay mayor involucramiento en campañas políticas o instancias institucionales. No obstante, la acción política tiende a desplazarse hacia repertorios no convencionales: activismo cultural, redes sociales, participación en causas ambientales, feministas o territoriales.
Finalmente, aunque los cuatro países comparten un malestar democrático generalizado, la forma en que se manifiesta la politización juvenil adquiere matices particulares en cada uno de ellos. En Chile, predomina una politización crítica y disruptiva, influida fuertemente por el estallido social de 2019, que dejó instalada una profunda desconfianza hacia el sistema institucional y sus mecanismos de representación. En México, la juventud combina esa misma desafección con una marcada sensibilidad frente a las agendas de derechos humanos y justicia social; y mantiene, al mismo tiempo, una disposición significativa a participar en procesos electorales. En Brasil, la politización aparece más fragmentada: mientras un sector de la juventud se vincula con espacios institucionales y colectivos territoriales, otro expresa un desapego político notorio, que refleja tanto el desencanto como la polarización. En República Dominicana, por su parte, se observa una convivencia entre altos niveles de participación institucional, como el voto o el involucramiento en campañas, y una fuerte inclinación a movilizarse de manera espontánea frente a situaciones de injusticia o crisis, lo que refuerza una cultura política activa, aunque no siempre canalizada por vías formales.
Este panorama sugiere que la juventud latinoamericana no está despolitizada, sino que vive un proceso de politización con desconfianza: se moviliza, participa, opina, pero sin confiar plenamente en las instituciones que median la vida democrática. La consecuencia es un vínculo ambivalente con la democracia: se la defiende como ideal, pero se cuestiona su eficacia y legitimidad en la práctica.
Implicancias para la educación en ciudadanía: ¿cómo formar políticamente en un contexto de desafección?
Frente al panorama que revela el estudio, se vuelve urgente repensar la educación en ciudadanía, no solo por los cambios en las formas de participación juvenil, sino también por las limitaciones de los enfoques tradicionales. Desde el enfoque de desarrollo humano (Castillo, 2016), la ciudadanía se entiende como una capacidad en construcción, cuya realización depende de tres dimensiones interrelacionadas: las oportunidades del entorno, es decir, las condiciones sociales, culturales e institucionales que habilitan o restringen el ejercicio ciudadano; los factores de apropiación, que hacen referencia a los saberes, motivaciones y disposiciones que permiten a las juventudes asumir la ciudadanía como parte de su identidad; y los escenarios de despliegue, o sea, los espacios concretos —dentro y fuera de la escuela— donde dicha capacidad puede ejercerse. Esta perspectiva permite comprender que formar ciudadanía no es solo enseñar, sino crear condiciones para vivirla reconociendo los códigos culturales de los jóvenes.
A partir de ello, se proponen algunos lineamientos para orientar este proceso.
- Educar en democracia cuando la democracia decepciona
La brecha entre el ideal democrático y su materialización concreta genera frustración y distancia. Desde esta perspectiva, las juventudes no pueden “formarse en ciudadanía” si no existen oportunidades reales en el entorno que permitan participar, deliberar o transformar lo común. Las instituciones educativas deben convertirse, por tanto, en microentornos democráticos: espacios donde el respeto por los derechos, la participación y la toma de decisiones colectivas, junto al tratamiento ético del conflicto, sean prácticas vividas en la cotidianeidad y no meros contenidos.
- Reconocer y canalizar nuevas formas de participación
Las juventudes están activas políticamente, pero desde repertorios distintos a los tradicionales: activismo digital, cultura comunitaria, feminismos, ambientalismo. Estos son escenarios de despliegue donde se ejerce la ciudadanía de formas no convencionales. La educación en ciudadanía debe articularse con estas prácticas, no para instrumentalizarlas, sino para reconocer su legitimidad, lo que exige una pedagogía que se abra a la pluralidad de lenguajes políticos y a los territorios donde los y las jóvenes ya actúan.
- Enfrentar la brecha entre las juventudes y la institucionalidad que debiese representarla
La desafección con los partidos y las instancias más tradicionales de representación no implican rechazo de la política en sí. En este sentido, la formación ciudadana debe centrarse en los factores de apropiación: ayudar a las juventudes a desarrollar sentidos de pertenencia, comprensión crítica del sistema institucional y experiencias de representación propias. Esto puede lograrse, por ejemplo, a través de instancias de autogobierno escolar, proyectos deliberativos o iniciativas locales donde los y las jóvenes se reconozcan como actores legítimos.
- Generar condiciones materiales para la ciudadanía efectiva
Desde el enfoque de desarrollo humano, sin condiciones mínimas de bienestar, no hay posibilidad real de ciudadanía. La educación debe tener una función compensadora y emancipadora, conectando con las realidades materiales de exclusión y precariedad que viven muchas juventudes. Las escuelas no solo deben enseñar derechos: deben ser espacios que contribuyan a garantizarlos, tanto en el plano simbólico como en el concreto. Ello implica promover una conciencia crítica sobre las causas estructurales de la desigualdad y vincular la ciudadanía con la justicia social.
En coherencia con esta perspectiva, la metodología del aprendizaje-servicio se consolida como una estrategia pedagógica eficaz para vincular el conocimiento con el compromiso social. Al facilitar experiencias de participación en contextos reales, potencia el desarrollo de una ciudadanía activa y crítica, fortaleciendo la capacidad de las juventudes para incidir éticamente en su entorno y contribuir a la construcción de una sociedad más justa (Castillo y Opazo, 2021).
- Fortalecer el pensamiento crítico frente a soluciones autoritarias
Cuando la política institucional decepciona, los discursos autoritarios ganan espacio. En ese contexto, la escuela debe convertirse en un espacio para desarrollar pensamiento crítico, ética pública y memoria histórica. No cabe duda de que en este escenario la formación ciudadana debe tensionar el poder, abrir preguntas y formar criterio para distinguir entre proyectos democráticos y regresivos. Los factores de apropiación también incluyen la capacidad de resistir y argumentar frente a propuestas que prometen orden a costa de derechos.
- Trabajar la alfabetización mediática e informacional
Junto a lo anterior, resulta clave la alfabetización mediática e informacional (AMI) para fortalecer la formación ciudadana frente a la digitalización del espacio público y la expansión de noticias falsas. Desde el enfoque de desarrollo humano, la AMI debe concebirse como una herramienta para formar juicio crítico y agencia ética, no solo para detectar desinformación, sino para comprender cómo circula y con qué fines. Dado que muchos jóvenes ejercen su ciudadanía en entornos digitales, integrar la AMI en la escuela permite ampliar sus capacidades para actuar de forma informada y democrática (Grizzle, et al., 2023).
Reflexiones finales
Los hallazgos del estudio confirman que la formación ciudadana no puede limitarse a contenidos formales o asignaturas específicas, sino que debe asumirse como un proceso integral, ético y político. Esto implica habilitar a las juventudes para ejercer la democracia en lo cotidiano, reconociendo su agencia en diversos escenarios, fortaleciendo capacidades críticas y asegurando condiciones que hagan posible el despliegue real de la ciudadanía. En contextos atravesados por la desigualdad y el desencanto democrático, la educación en ciudadanía representa una oportunidad para cultivar vínculos significativos, compromiso colectivo y horizontes de justicia social transformadora.

Jorge Esteban Castillo Peña
Jorge Castillo Peña es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Ciencias de la Educación en la Universidad Paris 8. Es, también, investigador en el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), e integrante del área Política Educativa del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile). Como experto en Educación y Desarrollo Humano ha participado en diversos estudios para organismos internacionales como PNUD, UNESCO y FLACSO. Es miembro del Consejo del Observatorio de la Escuela en Iberoamérica, de la Fundación SM.
Notas
[1] El diseño metodológico del estudio combina validez técnica con participación activa de jóvenes organizados, actores políticos y académicos, lo que fortalece su relevancia tanto empírica como interpretativa. Las dimensiones abordadas —condiciones de vida, percepción de la política, valoración de la democracia, formas de participación y usos informacionales— permiten ofrecer una lectura comparativa y situada del vínculo entre juventudes y política en la región.
Referencias
Activa Research y WIN (2022). Estudio de percepciones sobre desinformación en América Latina. https://www.activaresearch.cl.
Castillo, J. (2016). “Formar en ciudadanía en el Chile actual. Una mirada a partir del desarrollo humano”. Revista Docencia, 58, 18-31. http://revistadocencia.cl/sitio/wp-content/uploads/2021/12/Docencia_58.pdf.
Castillo, J., y Opazo, H. (2021). “El papel del aprendizaje-servicio como pedagogía transformadora para una educación para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible”, en A. Martínez-Odría e I. Gómez Villalba (eds.): Aprendizaje-servicio y desarrollo sostenible. Reflexiones y experiencias. Madrid, Ediciones KHAF.
Friedrich Ebert Stiftung (2024). Juventudes: asignatura pendiente. Una radiografía sobre democracia, derechos y participación política desde las juventudes latinoamericanas. Estudios sobre las juventudes en América Latina y el Caribe. https://juventudesasignaturapendiente.com/wpcontent/uploads/2025/06/informe_regional-1.pdf.
Grizzle, A.; Wilson, C.; Tuazon, R.; Cheung, Ch.-K.; Lau, J.; Fischer, R.; Gordon, D.; Akyempong, K.; Singh, J.; Carr, P. R.; Stewart, K.; Tayie, S.; Suraj, O.; Jaakkola, M.; Thésée, G.; Gulston, C.; Andzongo, B., y Zibi, P. (2023). Ciudadanía alfabetizada en medios e información: pensar críticamente, hacer clic sabiamente. Currículum de alfabetización mediática e informacional para educadores y estudiantes (2ª ed., Jesús Lau, trad.). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385119.